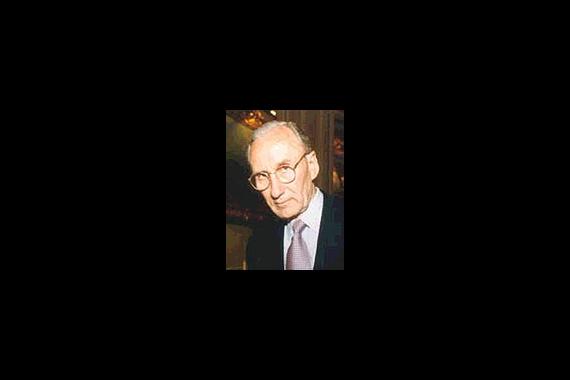Publicidad Argentina
EL ESPACIO DE ALBERTO BORRINI
La ética de los anuncios (1)
Un lector de adlatina.com, Diego Tartarelli (prefiero llamarlo lector, porque la comunicación interactiva está ayudando a rescatar el hábito perdido de la lectura entre los jóvenes, aunque los de la Galaxia Gutenberg sigamos siendo fieles a los libros y los medios impresos), me pidió que tratara, en alguna de mis columnas, el espinoso tema de la ética de la publicidad. Menudo desafío para un anali